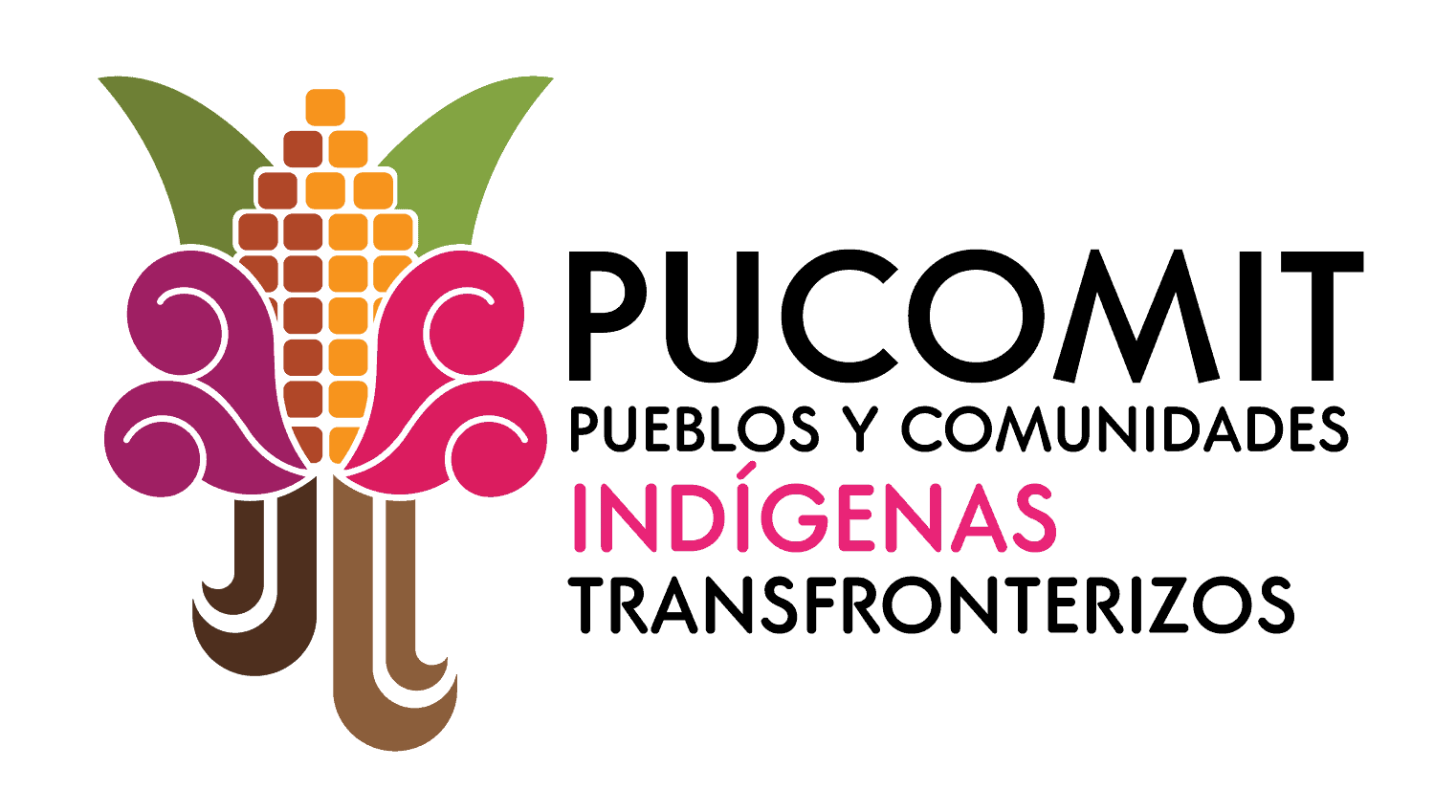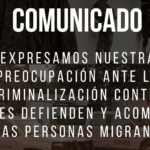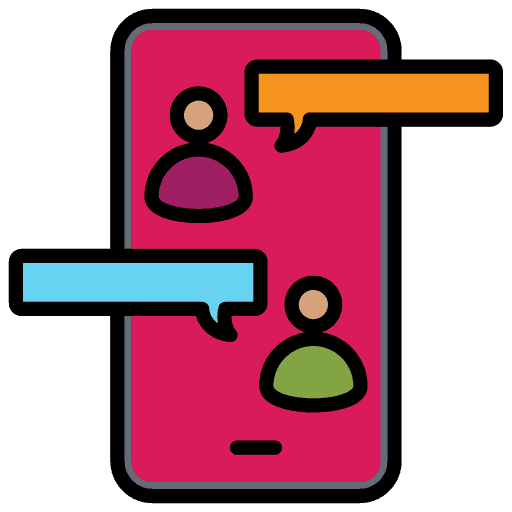El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red nacional de 43 organizaciones de la sociedad civil (OSC) en 22 estados de la República Mexicana y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), conformada por 88 organizaciones en 23 entidades, nos ponemos en contacto con el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) en el marco de la 10a evaluación al Estado mexicano.
Estadísticas relacionadas con la situación que viven las mujeres en México
México no cuenta con información desagregada ni con un sistema de datos, existe falta de perspectiva interseccional en los datos: las estadísticas no cuentan con un desglose en el que se considere información sobre si la víctima pertenece a una comunidad indígena, habla una lengua materna, cuenta con alguna capacidad diversa. Hay una ausencia de información sociodemográfica de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de feminicidio, desaparición, violencia sexual, violencia familiar, matrimonio forzado.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) cuenta con estadísticas en las que busca incorporar la perspectiva de género, esta información no revela características desagregadas de las víctimas, en los casos de feminicidio, sólo proporciona la edad de las víctimas, pero no características sobre condición indígena, migrante, datos sociodemográficos, ni estatus legal.
El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) no está actualizado de manera periódica, lo que no permite conocer la situación de la violencia contra las mujeres. El número de órdenes de protección otorgadas por estados no corresponden con el número de hechos de violencia denunciados. Mantener los datos actualizados es fundamental para conocer la situación de violencia que viven las mujeres y la adecuada generación de políticas públicas de prevención de delitos.
Discriminación, marco legislativo y político
Es necesario continuar trabajando en la armonización legislativa, por ejemplo, el Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) recomienda a los estados alertados trabajar paquetes legislativos para derogar marcos legales discriminatorios y generar marcos de protección a favor de los derechos de las mujeres.
A través de informes presentados en Puebla y Guerrero en el marco de la AVGM, las autoridades dan cuenta de la elaboración de paquetes legislativos, pero estos no son derivados de procesos de consulta y revisión con diversas instancias, además de que se someten a su socialización previa con el Poder legislativo.
Acceso a la justicia
En cuanto a la impartición de justicia los juzgados carecen de una adecuada capacitación en perspectiva de género y derecho victimal; a pesar del Protocolo para juzgar con perspectiva de género, su implementación sigue siendo un desafío y no se refleja en sentencias.
Muchos juzgadores(as) no entienden las asimetrías de poder existentes entre víctimas- agresores, justificándose a través del derecho a la igualdad de partes sin analizar el contexto. Cuando las mujeres víctimas de violencia solicitan medidas de protección y son negadas en casos de violencia familiar argumentando que no hay elementos suficientes para decretarlas o para que esas medidas permanezcan.
La duración de los procedimientos es un pendiente, pues los jueces no toman en consideración que se está vulnerando el derecho de las víctimas de acceder a la justicia de forma pronta y expedita.
En el Estado de México, se documentó el caso de un feminicidio a una adolescente de 16 años en Xonacatlán, marzo de 2021, en donde hubo una dilación de la justicia por cuestiones administrativas, como lo son la duración entre una audiencia y otra, que tiene como consecuencia, la revictimización y la dilación para que el acceso a la justicia sea garantizado.
Falta de acceso a la justicia a mujeres, niñas y adolescentes con capacidades diversas.
En el estado de Tabasco, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab AC) documentó que en la entidad no se cuenta con peritos intérpretes en las fiscalías y en las salas de oralidad. En casos de personas con discapacidad auditiva y del habla, organismos impartidores de justicia tampoco cuentan con peritos y psiquiátricos: los casos que se presentan tienen que pedir colaboración a otras instituciones gubernamentales. Tampoco tienen intérpretes en lenguas originarias. Esta omisión se repite a nivel nacional.
Rendición de cuentas por la discriminación de las mujeres en la administración de justicia
La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, no cuenta con información estadística sobre las investigaciones y sanciones impuestas. La reforma a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla el deber de los Poderes Judiciales de poner a disposición todas las sentencias emitidas, pero no se tienen lineamientos homologados para generar versiones públicas bajo criterios de accesibilidad, oportunidad, completitud y pertenencia. Por otra parte, México realizó reformas que eliminaron al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso de Información Pública (INAI), mecanismo mediante el cual la sociedad civil solicitaba información relacionada con diferentes tipos de violencia.
Cultura patriarcal y estereotipos discriminatorios
De acuerdo a la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022 (ENASIC), de los 98.9 millones de personas de 15 años y más en el país, 28.4% (28.3 millones) participó en los cuidados a integrantes del propio hogar. Las mujeres siguen siendo quienes principalmente cuidan, con una tasa de participación de 40.9% mientras los hombres abarcan un 14.2%. Al caracterizar a las personas cuidadoras principales, se observó que en las mujeres el mayor porcentaje se encuentra en el rango de 30 a 39 años, con 31.9%. Seguido de los grupos de 15 a 29 años, con 25.9 %, y de 40 a 49 años, con 22.4%.
En los hombres, el grupo con mayor porcentaje se concentró en el rango de 60 años y más, con 32.4 %. Siguieron los grupos de 40 a 49 años, con 22.6 % y de 30 a 39 años, con 18.3 %.
Aunque se ha avanzado en la iniciativa de creación de un Sistema Nacional de Cuidados, el reto principal (además de la infraestructura y el presupuesto) es el cambio cultural que rompa con los estereotipos de género que reproducen la desigualdad. Debe abordarse desde un enfoque interseccional, con una perspectiva comunitaria, desfeminizando los cuidados e involucrando a las empresas, al estado y a comunidades en la sensibilización sobre el tema. Hasta la fecha no se ha publicado una Ley General del Sistema Nacional de Cuidado que permita acelerar su emisión, presupuesto y reglamento.
Sólo Nuevo León, Jalisco y Tabasco están en proceso de formar su propio Sistema Estatal de Cuidados. ONU-Mujeres señala que es importante considerar que el Sistema no sólo son programas y políticas públicas, sino una articulación institucional que ponga en el centro acciones de sensibilización sobre el derecho al cuidado y la corresponsabilidad social y de género.¹
Imagen Ilustrativa.
¹ ONU Mujeres, “Hacia la construcción de Sistemas Integrales de Cuidados en América Latina y El Caribe”. Elementos para su Implementación, 2021.